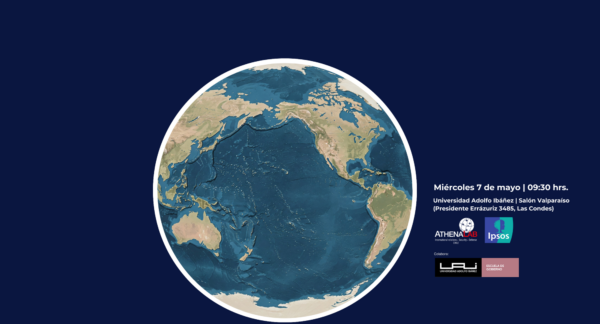El Mercurio, 2 de mayo 2019
Juan Pablo Toro
Uno de los grandes dilemas que enfrentaba Juan Guaidó 100 días después de ser designado Presidente encargado de Venezuela por el Congreso era mantener a la oposición movilizada y lidiar con las renovadas expectativas generadas en una población que está con la paciencia al límite por los efectos del «genocidio económico» creado por dos décadas de mala gestión y corrupción chavista.
Los acontecimientos del martes -cuya lógica interna parece cada vez más sorprendente- y las marchas de ayer pueden ser sometidos a diversas lecturas. Desde un fracaso para los inmediatistas, que ven que no se cumplió el objetivo último de concretar la salida de Nicolás Maduro del poder (ocho años le tomó a Solidaridad remover a Wojciech Jaruzelski en Polonia), hasta un nuevo y arriesgado intento por mantener la iniciativa frente un régimen fosilizado y abocado a una estrategia de desgaste. Pero lo cierto es que su resultado dejó en evidencia la gran complejidad que ha adquirido la crisis venezolana.
Venezuela protagoniza hoy un conflicto en tres niveles. A nivel de potencias, con Rusia, China, Turquía e Irán, por un lado, y EE.UU., la Unión Europea y varios países de la órbita occidental, por el otro. A nivel regional, con el Grupo de Lima en una orilla y Nicaragua, Cuba y Bolivia en la opuesta (México y Uruguay en posición intermedia). A nivel nacional, con el régimen de Maduro y la oposición. Y todos estos actores se manifestaron el martes.
La semana pasada, en medio de una visita de trabajo que me permitió volver a Venezuela por quinta vez (la primera fue en diciembre de 1998 para cubrir para este diario la primera elección que ganó Hugo Chávez), tuve la oportunidad de conversar con Juan Guaidó sobre las perspectivas de la recuperación de la democracia.
En un piso de oficinas en un barrio de Caracas, el Presidente encargado me dijo que cada minuto que él está libre Maduro pierde poder. «¿Cómo deja libre a quien acusa de intentar darle un golpe de Estado?», se preguntó. «No tiene sentido», se respondió él mismo.
Sobre los nuevos pasos de la oposición, explicó que la estrategia combinará movilizaciones populares, presión institucional usando los poderes de la Asamblea Nacional y la Constitución, y sanciones internacionales contra la cúpula del régimen, y para recuperar fondos del Estado venezolano que sirvan para la reconstrucción.
Guaidó, un valiente diputado de 35 años con estudios de posgrado en EE.UU. del partido Voluntad Popular, confía en que la presión popular va a volverse insostenible por el colapso de servicios básicos (electricidad y agua, sobre todo). Y que eso abrirá las puertas a una transición que será muy «sui géneris», en sus propias palabras, donde en un ejercicio de realismo político no descartó tener que negociar con elementos desafectos del régimen, que más adelante incluso podrían participar en unas elecciones libres.
Consultado sobre la posición de los militares, recordó que los ha instado a sumarse a las fuerzas democráticas a cambio de una amnistía. Sin embargo, lo ocurrido el martes vino a constatar que las fuerzas armadas son una caja negra para la oposición, que realmente parece no saber qué pasa dentro de los cuarteles. Algo en que otros interlocutores durante mi visita fueron bastante más claros en admitir.
Hoy, más que una división entre altos mandos y gran parte de la tropa, se ve más plausible una división entre los militares y algunas facciones civiles del gobierno. Algo de eso también se evidenció el martes.
En ningún caso Guaidó ahondó sobre un plan B a su estrategia. Tampoco agitó la idea de una intervención militar extranjera, que sigue siendo más funcional a la retórica chavista y es rechazada por los gobiernos de América Latina.
Quienes hemos sido testigos directos del proceso venezolano durante dos décadas sabemos que el chavismo tiene una gran capacidad de resistencia. Pero en el caso de Maduro cada vez es más claro que tiene pocas cartas para ganar la partida. Su política de tierra arrasada solo hace crecer su rechazo. En el camino ya destruyó la industria petrolera, agotó las reservas internacionales y no logra créditos nuevos. El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, revelaron que ya hay altos miembros del régimen en conversaciones directas con Washington (la desconfianza quedó instalada en Miraflores). Y Rusia solo logró comprarle más tiempo (aún no sabemos a qué precio).
Ver el día a día en Venezuela puede ser emocionante, pero también puede conducir a conclusiones equivocadas. Recordemos que los dos últimos golpes de Estado en Venezuela en 1992 (dado por Chávez) y 2002 (contra Chávez) fracasaron; a diferencia de 1958, cuando un grupo de militares y sectores de la sociedad civil se movilizaron contra el dictador Marcos Pérez Jiménez y dieron luz a un pacto de gobernabilidad. Algo de eso se intuyó esta semana. Y ahora que Francis Fukuyama vuelve a Chile, el fin de la historia para el caso de Venezuela debiera conducir también a la democracia liberal. Que tomará tiempo, sin duda. Y Guaidó ya tiene su mérito en eso.
Juan Pablo Toro es director ejecutivo AthenaLab
Temas relevantes
Latam

No te pierdas ninguna actualización
Suscríbete a nuestro newsletter de forma gratuita para mantenerte informado de nuestros lanzamientos y actividades.
Suscribirse